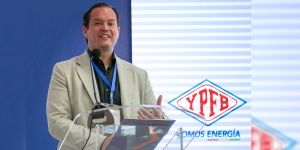OFEP ADMIN
Gobierno anuncia entrega de 10 nuevas industrias con Bs 750 millones de inversión
La Paz, 28 de abril de 2025 (ABI). - El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, informó que este año el Gobierno nacional entregará 10 plantas industriales en diferentes regiones del país, con una inversión que alcanza los Bs 750 millones.
“Esta entrega, que se enmarca en la política de industrialización con sustitución de importaciones, tiene una inversión de Bs 750 millones; se podrán crear 769 empleos directos, 3.845 indirectos y beneficiará a 85.537 familias productoras”, informó, durante la Rendición Pública de Cuentas Inicial 2025, según un reporte institucional.
Según la autoridad, de esas 10 industrias, dos ya fueron entregadas en febrero de esta gestión.
Las otras 8 serán entregadas este año: la Industria de Cárnicos – Centro de Confinamiento en el municipio de Reyes, en Beni; la Industria de Cárnicos – Matadero, en San Borja, también en ese departamento amazónico.
Además de una Planta de Procesamiento de Lácteos, en el municipio de Achacachi; una Planta Procesadora de Derivados de Cereales y Almendra, en Viacha; y una Planta de Procesamiento de Frutas, “Bartolina Sisa”, en Sapahaqui, todas en el departamento de La Paz.
Una Planta Piscícola, en el municipio de Villa Montes del departamento de Tarija; una Planta de Bioinsumos, en el municipio de Pampa Grande, en Santa Cruz; y una Planta Procesadora de Hoja de Coca (Kocabol), en Sacaba, Cochabamba.
En sus diferentes regiones productivas, Bolivia encara la construcción de más de 170 plantas de industrialización de los recursos naturales y materias primas, en la línea de la política de Industrialización con Sustitución de Importaciones del Gobierno del presidente Luis Arce.
“La política de industrialización con sustitución de importaciones busca fortalecer a las empresas públicas y fomentar el consumo y producción nacional”, de acuerdo con el titular de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Fuente: abi
En Bolivia se desarrollan 29 proyectos de electrificación rural para más de 11.000 nuevos usuarios
La Paz, 25 de abril de 2025 (ABI). - La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación ejecutará esta gestión 29 proyectos de electrificación rural en los nueve departamentos de Bolivia, beneficiando a más de 11.200 nuevos usuarios.
La información la proporcionó el presidente de ENDE Corporación, Mauricio Arevey, en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2025, donde destacó los 29 proyectos de electrificación rural, de los que 27 son de extensión de redes de distribución y 2 corresponden a sistemas híbridos en el oriente del país.
“A través de 29 proyectos en los nueve departamentos de Bolivia se llegará con electrificación rural a más de 11.000 familias a los lugares y zonas más alejadas”, destacó, citado en un boletín institucional.
Por otro lado, informó que, para cumplir con los objetivos de transición energética fueron destinados en este año Bs 4.210 millones, de los cuales el 53% está orientado a la generación de energía eléctrica para proyectos de energías renovables que contribuyan al cambio de la matriz energética nacional.
Además, este presupuesto permitirá garantizar el correcto funcionamiento de las plantas generadoras de electricidad operadas por la empresa eléctrica.
Actualmente, están en ejecución los proyectos hidroeléctricos Miguillas e Ivirizu y el eólico Warnes II. También se gestionan nuevos proyectos solares como Contorno Bajo I, Patacamaya, Vinto, Santivañez y Viru Viru.
ENDE Corporación continúa liderando la producción de energía eléctrica en el país en un 85% con relación al sector privado.
Paralelamente, avanza en el desarrollo de proyectos alineados con el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 2024 – 2050, con el objetivo de construir una matriz energética más confiable y sostenible para Bolivia.
ENDE, a través de la exportación de energía eléctrica, generará ingresos de divisas al país. Además, se encuentra trabajando en la integración energética con los países vecinos y para la presente gestión tiene previsto el inicio de operación de UHE Jirau en Cota 90 de Brasil.
La integración del norte amazónico con la República Federativa de Brasil desplazará el consumo del diésel de las poblaciones fronterizas de Cobija, Riberalta y Guayaramerín.
ENDE continuará con el desarrollo de los estudios de interconexión eléctrica con los países de Brasil, Chile y Paraguay.
Fuente: abi
Gobierno alista entrega de 8 plantas industriales este 2025
La Paz, 24 de abril de 2025 (ABI). – Al menos 8 plantas industriales serán entregadas esta gestión en los departamentos de Beni, Tarija, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, informó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, en la Rendición de Cuentas Pública Inicial 2025.
Se trata de la Industria de Cárnicos – Centro de Confinamiento en el municipio de Reyes (Beni); y la Industria de Cárnicos – Matadero, en San Borja, también en ese departamento amazónico.
Mientras en Tarija, en el municipio de Villamontes, se entregará una Planta Piscícola, y en La Paz está previsto inaugurar la Planta de Procesamiento de Lácteos en el municipio de Achacachi; la Planta Procesadora de Derivados de Cereales y Almendra en Viacha; y la Planta de Procesamiento de Frutas, Bartolina Sisa en Sapahaqui.
En Santa Cruz, se entregará la Planta de Bioinsumos en el municipio de Pampa Grande y en Cochabamba, la Planta Procesadora de la Hoja de Coca (Kocabol), Sacaba.
Estas factorías son parte del Proceso de Industrialización que lleva adelante el Gobierno del presidente Luis Arce.
Se tiene proyectado que las 64 plantas industriales, que son de responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, serán emplazadas con una inversión de Bs 11.883 millones y generarán 8.145 empleos directos y 31.050 indirectos en su fase de implementación.
En total se beneficiarán 405.223 familias productoras, refiere un reporte del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.
Entre estas factorías se cuentan plantas agroindustriales, de acopio, de servicio, de química básica, de fertilizantes, de vidrio, de aceites y farmacéuticas.
La política de Industrialización con Sustitución de Importaciones establece el fortalecimiento de las empresas públicas bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural; como también el fomento al consumo y producción nacional “Consume lo Nuestro”.
También se impulsan unidades productivas; el financiamiento al sector productivo con el “Crédito SIBolivia”; y la protección arancelaria para la producción nacional.
Fuente: abi
YPFB viabiliza pruebas exitosas de cuatro petroleras que envían gas argentino a Brasil
Estos contratos definen los aspectos operativos, comerciales y aduaneros, y se ejecutan bajo condiciones equitativas.
Cuatro empresas comercializadoras de gas —MTX Comercializadora de Gas Ltda, EDGE Comercialização SA, MGAS Comercializadora de Gás Natural Ltda y GAS Bridge Comercializadora SA— completaron exitosamente pruebas piloto para el tránsito de gas natural argentino con destino al mercado brasileño, a través de la infraestructura de transporte de YPFB Corporación. Así lo informó el presidente de la estatal petrolera boliviana, Armin Dorgathen Tapia.
“Se realizaron cuatro pruebas piloto con empresas brasileñas que actualmente son clientes, junto a productores argentinos como Totalenergies Gas Cono Sur SA, Tecpetrol SA y Pluspetrol SA. Los resultados fueron exitosos gracias a la coordinación entre los diferentes actores de la cadena: productores argentinos, transportistas de YPFB y comercializadores brasileños”, destacó Dorgathen Tapia, según información institucional.
Estos contratos definen los aspectos operativos, comerciales y aduaneros, y se ejecutan bajo condiciones equitativas, en línea con el principio de acceso abierto adoptado por YPFB Corporación para los servicios de Agregación y Transporte.
La implementación de este nuevo esquema de operación es resultado de un trabajo conjunto con las subsidiarias YPFB Transporte, YPFB Transierra, YPFB Andina (JV) y GTB. Desde el diseño conceptual hasta su puesta en marcha, el proyecto fue concebido como una línea de negocio con visión a mediano y largo plazo.
“El impacto de los primeros envíos de gas argentino a Brasil, a través de gasoductos bolivianos, es significativo. Actualmente, más empresas argentinas y brasileñas han expresado interés, lo que refuerza la integración energética regional. El Sistema Integrado de Transporte (SIT) se consolida como un eje estratégico para el mercado del gas en América del Sur”, sostuvo Óscar Claros Dulón, gerente de Contratos de Exportación de Gas Natural de YPFB.
Claros añadió que ya se proyecta la firma de al menos cuatro nuevos contratos para 2025, considerando el crecimiento de la oferta argentina.
La iniciativa conocida como “Gas en Tránsito” representa un hito en la integración energética regional, al permitir el envío de gas natural desde Vaca Muerta (Argentina) hasta consumidores en Brasil, a través del territorio boliviano. La consolidación del proyecto avanza con la firma de nuevos contratos y pruebas adicionales, impulsadas por el interés de los principales actores del sector energético.
Actualmente, YPFB pone a disposición aproximadamente 1.000 kilómetros de ductos y sistemas de compresión para el tránsito del gas argentino hacia Brasil, constituyéndose en la opción más segura y confiable en la región, respaldada por su amplia trayectoria en el transporte internacional de gas.
Durante la gestión 2024, YPFB se propuso el diseño e implementación de un marco regulatorio que le permita operar como transportador internacional de gas proveniente de terceros países. Este objetivo se alcanzó con la promulgación del Decreto Supremo N° 5206, del 28 de agosto de 2024, que no solo modificó los Estatutos de la empresa, sino que también estableció el esquema comercial y operativo para la prestación de los Servicios de Agregación y Transporte bajo normativa aduanera internacional.
Fuente: AhoraELPUEBLO
YPFB transporta 40 MM de litros de carburantes en 1.200 cisternas
Adicionalmente, en la terminal marítima de Arica hay 27 millones de litros de gasolina y 10 millones de litros de diésel descargados.
Alrededor de 1.200 camiones cisterna transitan en el territorio nacional, en la frontera y en el exterior del país transportando aproximadamente 40 millones de litros de combustibles líquidos hacia las plantas de almacenaje de YPFB, informó la petrolera estatal.
“Están transitando a nivel nacional, en frontera e internacional cerca de 1.200 cisternas, de las cuales 600 transportan 20 millones de litros de diésel, y el resto traslada un volumen similar de gasolina, con destino a nuestras plantas de almacenaje. El trabajo es constante para poder abastecer a la población”, dio cuenta Joel Callaú, gerente de YPFB Logística.
Descargas en Arica
La autoridad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reportó que existen combustibles descargados en la terminal marítima de Arica, Chile, destinados también al abastecimiento interno.
“YPFB inició la descarga de diésel oíl y gasolina especial en la terminal marítima Sica Sica, administrada por la empresa en el puerto chileno de Arica. Una vez descargados, los combustibles líquidos son enviados hasta la terminal terrestre Sica Sica. Posteriormente se continúa con el despacho de los productos a las plantas de almacenaje de la estatal petrolera”, informó Callaú.
Según los datos, “en la terminal de Arica se tienen descargados 27 millones de litros de gasolina aproximadamente y en los siguientes días descargaremos otros 33 millones de litros. En el caso de diésel hay 10 millones de litros descargados y próximamente se descargarán otros 30 millones de litros”.
El gerente de YPFB Logística hizo un llamado a la población para evitar caer en especulaciones sobre desabastecimientos de los productos, y dijo que las plantas de almacenaje cuentan con disponibilidad y saldos de productos suficientes para cubrir la demanda nacional.
Además, Callaú hizo una evaluación sobre el abastecimiento durante los días de Semana Santa, y manifestó que los despachos de combustibles en todo el país fueron normales, e incluso se llegó a superar el 100% de los envíos programados.
Fuente: AhoraELPUEBLO
Mi Teleférico celebra 11 años con una nueva línea en marcha y 610 millones de pasajeros transportados
Como parte de su expansión, la empresa implementará una nueva ruta, la Línea Carmesí, que unirá el barrio alteño de Alto Lima, con la estación central roja en la ciudad de La Paz.
La empresa estatal Mi Teleférico cumplió ayer martes 11 años de servicio, con un balance de 610 millones de pasajeros transportados desde su creación en 2014, informó su gerente ejecutivo, Alejandro González.
“En estos 11 años, la empresa se ha destacado por muchas labores que han trascendido el transporte, entre ellas ser 100 por ciento autosostenible”, afirmó en entrevista con Bolivia TV.
González resaltó que el sistema no solo ha movilizado millones de personas, sino que también se ha convertido en un referente en calidad, seguridad y atención inclusiva.
“Desde 2014 a la fecha se ha transportado a más de 610 millones de vidas. Por eso es importante nuestra labor y debemos realizarla con la mayor responsabilidad y seguridad”, subrayó el gerente.
Mi Teleférico fue creado mediante el Decreto Supremo N.º 1980, el 23 de abril de 2014. Actualmente operan 11 líneas en las ciudades de La Paz y El Alto, además de la línea turística Virgen del Socavón en Oruro. En este tiempo, el servicio se ha consolidado como una alternativa eficiente de transporte urbano y también como un impulso al turismo.
La empresa ofrece atención preferencial a personas de la tercera edad y con discapacidad, y fomenta valores como la limpieza, el orden y el respeto entre niños y jóvenes que utilizan el sistema a diario.
Línea Carmesí
Como parte de su expansión, Mi Teleférico implementará una nueva ruta: la Línea Carmesí, que unirá la plaza Germán Busch en Alto Lima (El Alto) con la estación Central Roja en la ciudad de La Paz, atravesando la zona La Portada.
Esta línea cerrará el circuito con la Línea Naranja y facilitará la conexión con el barrio de Miraflores.
El proyecto demandará una inversión de 92 millones de dólares y tendrá una extensión de 3,2 kilómetros.
El presidente Luis Arce anunció la obra el 6 de marzo durante la Sesión de Honor por los 40 años de creación de El Alto, celebrada en el Jach’a Uta.
“La Línea Carmesí permitirá una conexión estratégica entre La Paz y El Alto, facilitando el desplazamiento de miles de ciudadanos y contribuyendo a descongestionar zonas de alto tráfico vehicular y actividad comercial”, explicó Arce.
El recorrido total tomará aproximadamente 11 minutos, con capacidad para transportar a más de 4.000 pasajeros por hora en 160 cabinas.
Además contará con paneles solares que permitirán ahorrar hasta un 30% de energía, equivalente a más de medio millón de bolivianos anuales.
Fuente: AhoraELPUEBLO
Cuatro rubros son más beneficiados con la Billetera Móvil
El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, informó que hay cuatro rubros que fueron los más beneficiados por el movimiento económico que genera la Billetera Móvil en todo el país.
El funcionario dijo que los sectores alimenticio, textil, de madera y cuero fueron los que recibieron un “impacto” beneficioso por el uso de esa aplicación.
Mencionó, por ejemplo, que, en el área de alimentos están incluidas “grandes empresas” de embutidos, leche, productores y otras de menor escala. Mientras que, en textiles, el beneficio alcanzó a grandes, medianas, pequeñas y micro empresas que se dedican a ese tiempo de manufactura.
Billetera Móvil
“También hay carpinterías, industrias de madera y también de cuero, (que producen) zapatos, carteras y (también hay) microempresarios que hacen marroquinería”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.
Desde su implementación, según explicó Siles, la Billetera Móvil generó transferencias de Bs 689 millones a las “casi 1.500 industrias”, de las que 800 medianas, pequeñas y micro empresas.
Sin embargo, celebró que la Billetera Móvil ya haya sido solicitada por al menos 29 empresas con las que se logró un convenio para que sus trabajadores puedan usar esa aplicación.
Convenios
“Han firmado con el Gobierno 29 nuevos supermercados, micromercados o empresas, el convenio de Consume lo Nuestro (…). No solo son proveedores del Consume lo Nuestro, sino utilizan estas empresas para sus propios trabajadores y que, así accedan a productos”, destacó.
Según resaltó Siles, el fin de la Billetera Móvil es fortalecer el mercado interno mediante la promoción de productos locales para el beneficio de empresas medianas, pequeñas y micro, a través del programa Consume lo Nuestro.
Fuente: laRazon
ENDE acelera estudios de interconexión eléctrica con Brasil, Paraguay, Chile y Perú
Para este año se prevé la conclusión del estudio de “Integración Eléctrica Bolivia - Brasil” para la Fase 1.
En este 2025, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) apunta a acelerar los estudios de interconexión eléctrica con Brasil, Perú, Chile y Paraguay.
En el caso de Brasil, están los proyectos de interconexión Eléctrica entre Bolivia - Brasil y Cota 90.
Para este año se prevé la conclusión del estudio de “Integración Eléctrica Bolivia - Brasil” para la Fase 1.
El objetivo de este proyecto es promover la integración energética entre Bolivia y Brasil, aprovechando las ventajas complementarias de los sistemas eléctricos a través de la interconexión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Bolivia y del Sistema Interligado Nacional de Brasil.
Se busca mejorar la estabilidad y eficiencia del suministro eléctrico en la región, reduciendo los costos operativos asociados al uso de generadores a combustibles fósiles, disminuyendo la dependencia de combustibles fósiles y fortaleciendo la seguridad energética, con miras a fomentar el desarrollo industrial y social en la región.
Mientras que el proyecto Operación en Cota 90, coadyuvará a la integración energética entre Bolivia y Brasil, generando beneficios energéticos derivados de la modificación de la operación de la UHE Jirau, ubicada en Brasil, que significarán aproximadamente 1.060 GWh para ambos países.
“Entre los resultados y logros programados para la gestión 2025 está el inicio de operación en Cota 90 m de la UHE Jirau, programado para el segundo trimestre de la gestión”, refiere el informe de Rendición de Cuentas Inicial 2025 de ENDE.
En el caso de Chile, está previsto para este 2025 dar inicio a la fase 2 del “Estudio de Alternativas de Interconexión Eléctrica Bolivia – Chile” a partir de los resultados obtenidos en la Fase 1.
De igual manera se prevé dar inicio al estudio de “Integración Eléctrica Bolivia – Paraguay” y firmar el contrato para el inicio del suministro de energía con la Empresa Distribuidora Electro Puno S.A.A., para iniciar el intercambio de electricidad desde la república del Perú para las poblaciones rurales de Cocos Lanza y Puerto San Fermín.
Fuente: AhoraELPUEBLO
Entel logra crecimiento del 3,1% en ingresos al primer trimestre del año
Pando, 17 de abril de 2025 (ABI). - Durante el primer trimestre de este año, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) superó los ingresos del mismo periodo en 2024 con un crecimiento del 3,1%, marcando un arranque histórico, informó el gerente general, Roy Méndez.
“Este 2025 quiero anunciar que durante el primer trimestre hemos superado al primer trimestre del año 2024 en un 3,1% los ingresos obtenidos, es decir que a Entel le está yendo mejor, está incrementando sus ingresos”, destacó citado en un boletín institucional.
Resaltó que Entel se consolida como una de las empresas públicas más sólidas y con mayor impacto social del país. En 2024 alcanzó un récord histórico de ingresos por Bs 4.751 millones, la cifra más alta desde su nacionalización. Y en lo que va de 2025, esa marca ya está siendo superada.
“Este resultado es fruto de una gestión eficiente y de una visión estratégica respaldada por las políticas del Gobierno nacional, que priorizan el acceso universal a las telecomunicaciones y promueven una expansión equitativa de los servicios en todo el territorio boliviano”, relievó.
Asimismo, en solo tres meses, Entel instaló al menos 99 nuevas Radio Bases — el 93% en zonas rurales— y tendió 131 kilómetros de Fibra Óptica, ampliando el acceso a internet de calidad en todo el país.
“Estamos llegando a localidades donde no hay caminos, donde no hay energía eléctrica, pero ahí está Entel, prestando servicios de telecomunicaciones e internet”, subrayó.
Actualmente, la red de Entel cubre más 20.300 localidades en todo el país, desde grandes ciudades hasta comunidades con menos de 50 habitantes. Este avance es parte de una política nacional impulsada por el presidente Luis Arce, que considera a las telecomunicaciones un derecho humano.
“Entel fue nacionalizada para ponerla al servicio del pueblo boliviano, y eso hacemos, generamos utilidades, sí, pero principalmente expandimos la cobertura donde nadie más llega”, recalcó.
En 2024, Entel registró una utilidad neta de Bs 600 millones, luego de destinar Bs 243 millones (10%) de los ingresos mensuales a la Renta Dignidad. Además, continúa realizando importantes aportes sociales, Bs 788 millones al Bono Juancito Pinto (2013-2024) y Bs 6.187 millones a la Renta Dignidad (2013-2025).
“Estos ingresos récord permiten a Entel continuar con la reinversión en tecnología, impulsando proyectos estratégicos que amplían el acceso a las telecomunicaciones en todo el país”, remarcó Méndez.
Uno de las principales iniciativas es el Proyecto de Comunicaciones por Radio Bases (Prontis) que con recursos del Gobierno nacional a través de Entel se desarrollan proyectos en distintas fases.
La Fase IV del proyecto, que cuenta con una inversión de más de Bs 708 millones, permitirá la instalación de 312 estaciones en localidades que hoy no cuentan con cobertura. A este se suma la Fase V, con Bs 386 millones adicionales para la instalación de 165 estaciones más en zonas aún desconectadas.
También avanza con fuerza el proyecto de comunicaciones por Fibra Óptica al Hogar (FTTH), que destina Bs 58,4 millones para llevar internet fijo de alta velocidad al 100% de las capitales municipales. De ese objetivo, solo restan 116 capitales por conectar.
“Con resultados históricos en ingresos, utilidades, expansión de cobertura e inversión social, la empresa de todos los bolivianos consolida su compromiso de seguir construyendo una Bolivia más integrada, equitativa y conectada”, enfatizó el gerente de la empresa nacionalizada.
Fuente: abi
Billetera móvil registra 6,5 millones de transacciones en compraventa de productos hechos en Bolivia
La Paz, 16 de abril de 2025 (ABI). - La aplicación (app) móvil “Consume lo Nuestro”, también conocida como billetera móvil de los servidores públicos, registra 6,5 millones de transacciones en compraventa de productos hechos en Bolivia, que inyectaron Bs 686 millones a 1.492 unidades productivas del país.
“Se han realizado 6,5 millones de transacciones que ha significado para el sector productivo una inyección de 686 millones de bolivianos”, informó este miércoles el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani, en conferencia de prensa.
Según datos de la autoridad, hasta el 8 de abril “Consume lo Nuestro” tiene registradas a 1.492 unidades productivas activas en los rubros de alimentos, textil, cuero, artesanía, mueblería, metalmecánica, entre otros.
Mediante sus redes sociales, el presidente Luis Arce informó este miércoles que 29 supermercados, tiendas y comercios privados del país se sumaron a la iniciativa "Consume lo Nuestro", con la finalidad de potenciar y fomentar la demanda de productos hechos en Bolivia.
“Estamos impulsando nuevamente el aplicativo móvil ‘Consume lo Nuestro’, a través de 29 supermercados, tiendas y tiendas comerciales. Nosotros pedimos que más empresas se sigan sumando”, instó la autoridad.
La app móvil “Consume lo Nuestro”, mediante la cual los servidores públicos cobran su bono de refrigerio cada mes, ofrece variedad de productos de emprendimientos y empresas nacionales públicas y privadas. Fue creada por el Decreto Supremo (DS) 4513 de mayo de 2021.
Los servidores públicos reciben un promedio de Bs 18 por día para refrigerio. Antes, este bono era entregado por el Estado en efectivo, pero desde mayo de 2021 es cancelado a través de la app móvil para la compra de productos hechos en el país.
Fuente: abi